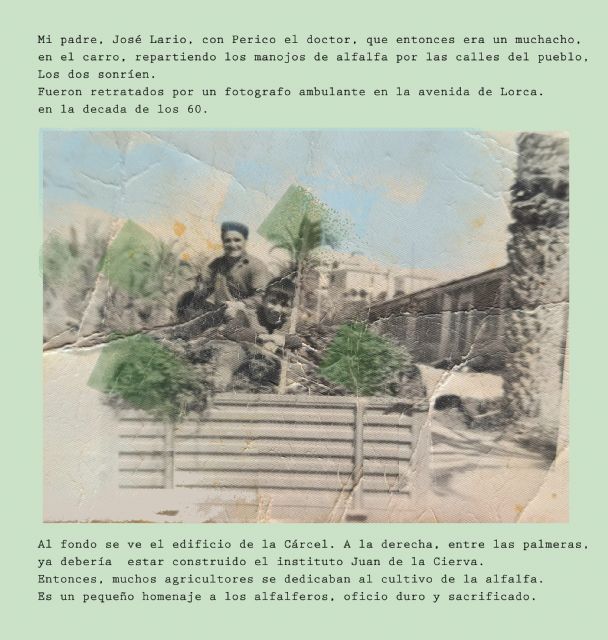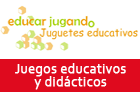Hasta finales de los años setenta del siglo pasado los animales domésticos vivían en los corrales, dentro de las casas. Eran casas más grandes. En la mía, al fondo del patio sombreado por la parra, tras una puerta de madera verde, estaba el corral. Había marraneras, conejeras, gallinero y cuadra. Todas las mañanas y todas las tardes había que dar de comer a los animales: se cortaba la alfalfa, se amasaba la harina de cebada, se añadían los desperdicios de nuestra comida, se les ponía agua limpia. A menudo ayudaba a mi madre que era la encargada de atenderlos. No establecíamos vínculos afectivos con los animales, cuando llegaba el momento se le rebanaba el cuello al cerdo, se le retorcía a la gallina, se le daba un golpe en la nuca al conejo, sin titubeos, y nos los comíamos.
En verano lo peor eran las moscas que generaba el corral. Nos abrumaban, nos comían. Y entonces venga flin (en realidad, Flit, que era la marca del insecticida que se le echaba al aparato para pulverizar), venga a espantarlas con un trapo, o a aplastarlas con un matamoscas, o echar la cortina para que no entraran a la casa, aunque lo más eficaz era amasar salvado con insecticida y azúcar. Se ponía el mejunje en mitad del corral, las moscas acudían golosas y morían a montones. Era un alivio pasajero.
En este verano de 2025, qué remotos parecen esos otros veranos con olor a amoniaco y estiércol recalentado. Donde estuvo el corral, después hubo una tienda que olía a ambientador de algodón. Los padres, que entonces todo lo podían, envejecieron y ya no están. Tan lejanos me parecen aquellos veranos que ahora mismo me estoy preguntando si sucedió lo que cuento o me lo estoy inventado. Últimamente tiendo a creerme mis fantasías.
Dolores Lario